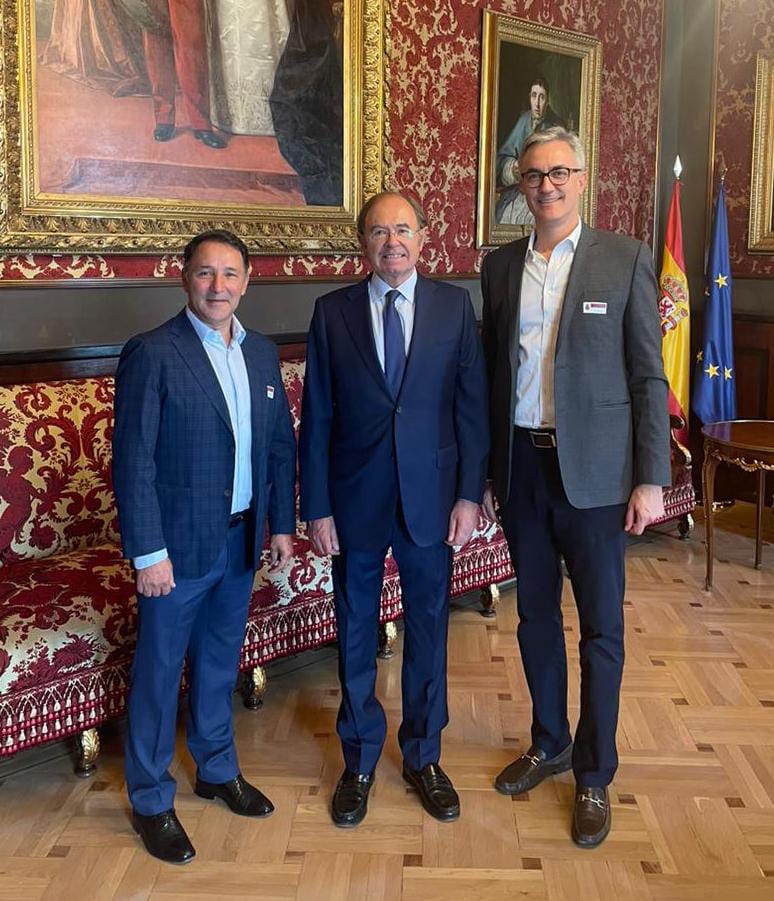(Fotografía cortesía de National Geographic )
Falta menos cada día para que suene el chupinazo en Pamplona y de comienzo a una de las fiestas más clamorosas, ruidosas, tumultuosas, San Fermín…
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo 6 de junio….7 de julio, SAN FERMIN.
“Siete de julio, San Fermín”, canturrea la canción más tradicional de Pamplona. Uno de los festejos más famosos, y controvertidos, de nuestro país no inició sin embargo la tradición de los encierros, que ahora vertebran estos días, sino que ya existían antes de que esta fiesta abanderase Pamplona incluso a nivel internacional.
«El origen de los encierros es todavía anterior a las propias fiestas de San Fermín», afirma el periodista Javier Solano, uno mayores expertos de los encierros de Pamplona. «Existe documentación escrita de que en 1385 el rey de Navarra Carlos II El Malo ya organizaba determinados festejos taurinos a finales del mes de julio, en torno a la festividad de Santiago».
Curiosamente, lo que en realidad dio origen a los encierros fue el traslado de los toros desde el campo hasta el centro de las ciudades, según explica el experto. Nació por tanto de la necesidad de llevar a los animales desde el extrarradio de la ciudad al coso taurino.
Durante el trayecto, en el que los pastores guiaban a los toros de lidia desde las dehesas de la Ribera de Navarra hasta la Plaza Mayor, donde se celebraban las corridas, un caballo abanderado guiaba el recorrido mientras los pastores lo cerraban a su paso y los lugareños se sumaban al trayecto con varas y palos.
(Relacionado: De la dehesa a la plaza: vida, venta y muerte del toro de lidia después del COVID)
«Ese paso del ganado a pie por los campos se hacía a través de la puerta de la amurallada ciudad de Pamplona”, explica Solano. “Entraban de madrugada y a la carrera hasta llegar a la plaza correspondiente para ser luego toreados. Ese paso a la carrera comenzó a unirse gente poco a poco hasta devenir en lo que hoy en día conocemos».
A día de hoy, los animales son trasladados el día anterior, en un evento conocido como Encierrillo, según informa el Ayuntamiento de Pamplona, hasta unos corrales en el centro de la ciudad donde los toros pasan la noche previa a los encierros que les guían hasta la plaza de toros.
Más allá de San Fermín: otros encierros de España
Pero, la tradición de los encierros en España ni se limita a Pamplona ni, casi con total seguridad, fueron los primeros. El historiador Luis del Campo Jesús, considerado como el historiador de los encierros, coincidía con los regidores del siglo XVIII al afirmar que correr delante de los toros es algo tan antiguo que no se conoce su inicio. Otros historiadores afirman que hasta finales del siglo XIX no estaba instaurada esta costumbre en Pamplona.
Entre los encierros más antiguos de España destacan, los de la villa segoviana de Cuéllar, que se remontan al año 1215, según la peña La Plaga. Por su parte, en el archivo municipal de 1417 de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo encontramos una alusión a correr los toros, mientras que en el municipio vallisoletano de Portillo se remontan a 1471, de cuando datan los documentos del Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque la acción de “correr los toros”.
(Relacionado: La polémica sobre los correbous vuelve al ruedo un año más)
Hoy en día, los encierros de Cuéllar están declarados como de Interés Turístico Nacional, y se celebran enmarcados en las fiestas de la Virgen del Rosario, patrona de la villa, a finales de agosto, aunque en su origen se corrían por San Juan o el Corpus Christi.
También los municipios navarros de Tafalla o Falces son otro de los encierros más celebrados a día de hoy, junto con los de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, Algemesí, en Valencia, Alfaro, en La Rioja, Brihuega, en Guadalajara, Íscar, en Valladolid, o Ampuero, en Cantabria.
Sin embargo, los encierros más famosos son hoy en día los de San Fermín. Ninguno de los encierros taurinos que se celebra tiene la fama internacional de la capital navarra, que se celebran en honor al primer obispo de Pamplona. Pero, ¿quién fue San Fermín y cómo dio origen a la fiesta más conocida de estas tierras?
Triple origen: religión, feria ganadera y tauromaquia
En el origen de los Sanfermines parecen congregarse los caminos de la religión, la ganadería y la tauromaquia. San Fermín era, según se cree, el hijo de un gran jefe romano de Pamplona en el siglo III. San Saturnino, un misionero francés que se encontraba en un viaje envangelizador por la península ibérica, le convirtió al cristianismo.
Al contrario de lo que se piensa de manera popular, San Fermín no es el patrón de Pamplona, sino de la Comunidad Foral, mientras Saturnino ostenta el título del verdadero patrón de la capital navarra.
Ordenado como sacerdote en Toulouse, Francia, San Fermín volvió a la capital navarra como obispo, pero finalmente fue decapitado en la ciudad de Amiens, en el norte de Francia, a principios del siglo IV. Fue este martirio el que le valió al primer obispo de Pamplona su ascenso a la categoría de Santo, por lo que todo apunta a que el culto al obispo ya estaba extendido antes de que comenzaran los Sanfermines.
Sin embargo, respecto a este relato, Solano afirma que “hay que poner[lo] en tela de juicio, no hay ningún dato documental que demuestre que San Fermín existió. Curiosamente, la veneración por San Fermín es es relativamente tardía, hasta el siglo XIV no existía ningún rito respecto a este santo”.
Este culto al santo se contagió desde Amiens, lugar donde el primer obispo de Pamplona bautizó a miles de personas. Según se cree, fue tras este los gobernadores romanos lo detuvieron y lo degollaron un 25 de septiembre, fecha en la que se conmemora su martirio.
Desde su componente religioso, la fiesta que dio origen a los Sanfermines se remonta a cuando Pedro de París, siendo obispo de Pamplona, llevó a Navarra las reliquias de San Fermín desde Francia y designó el 10 de octubre como el día de la celebración de su conmemoración. Se cree que posteriormente, en el siglo XVI, esta fiesta fue trasladada al mes de julio, coincidiendo con las ferias de ganado y el buen tiempo, porque Pamplona era un lugar de mucha lluvia y frío en el mes de octubre.
Según el profesor de la Cátedra de Patrimonio y Arte de la Universidad de Navarra, Ricardo Fernández Gracia, la celebración hoy en día se ha hecho más espectacular y menos ritual, aunque mantiene su tinte de origen religioso.
El profesor coincide en que, desde la Baja Edad Media, se documentan ferias comerciales el 10 de octubre. «Se documentan comedias, danzas, funambulistas, titiriteros, fuegos artificiales, sin que faltaran los gigantes, prohibidos en 1780 por Carlos III y recuperados tras la Guerra de la Independencia [1808-1814] al ser encontrados en las dependencias de la catedral», señala. Según el experto, desde el siglo XVI se conocen «numerosos datos sobre las diversiones con los toros, como parte fundamental de las fiestas en honor al santo».
Aunando antiguas y nuevas tradiciones
Así, la suma de tradiciones y costumbres de las diferentes épocas que ha atravesado la ciudad han ido dando forma a las fiestas y los encierros que hoy vive Pamplona entre el 6 y el 14 de julio. Estos cambios van desde el famoso Chupinazo, del día 6, que tan solo tiene algunos años de tradición, hasta el famoso atuendo de los sanfermines.
El primer programa del que hay constancia data de 1591 y consistía de: un pregón, un torneo con lanzas, teatro, festival de danza, procesión y, al día siguiente, una corrida de toros. En aquellos primeros momentos, los Sanfermines duraban dos días, frente a los ocho que duran ahora.
A pesar de las diferencias en el relato histórico, los expertos coinciden en que, a día de hoy, el componente religioso ha quedado más diluido. La procesión hacia la iglesia de San Lorenzo para celebrar la misa en la víspera de los Sanfermines fue convertida en lo que hoy se conoce como Riau-Riau, que se incorporó al inicio del siglo XX, igual que el Chupinazo.
Por su parte, el famoso atuendo de pantalón y camisa [o camiseta] blancas con pañuelo rojo al cuello es incluso más reciente. La razón del pañuelo rojo recae, según se cree, sobre una cuadrilla de los años 50 alcanzó la fama al incluir el atuendo rojo al cuello y la aparición del famoso cántico a San Fermín que se interpreta antes de cada encierro se incluye en el repertorio durante los años 70.
Según la tradición, el pañuelo rojo era un símbolo del martirio de San Fermín y fue anterior a la indumentaria blanca que se incorporó después. Solana afirma sin embargo que no está claro: “No hay datos concretos que nos digan con seguridad por qué, una hipótesis es que viene del color rojo de la bandera de navarra, otros que viene por el degollamiento de San Fermín”.
La fiesta más internacional de España sigue rodeada de muchos interrogantes sobre su pasado y, como ocurre con muchos de los espectáculos vinculados a la tauromaquia, su futuro también despierta muchas incógnitas.