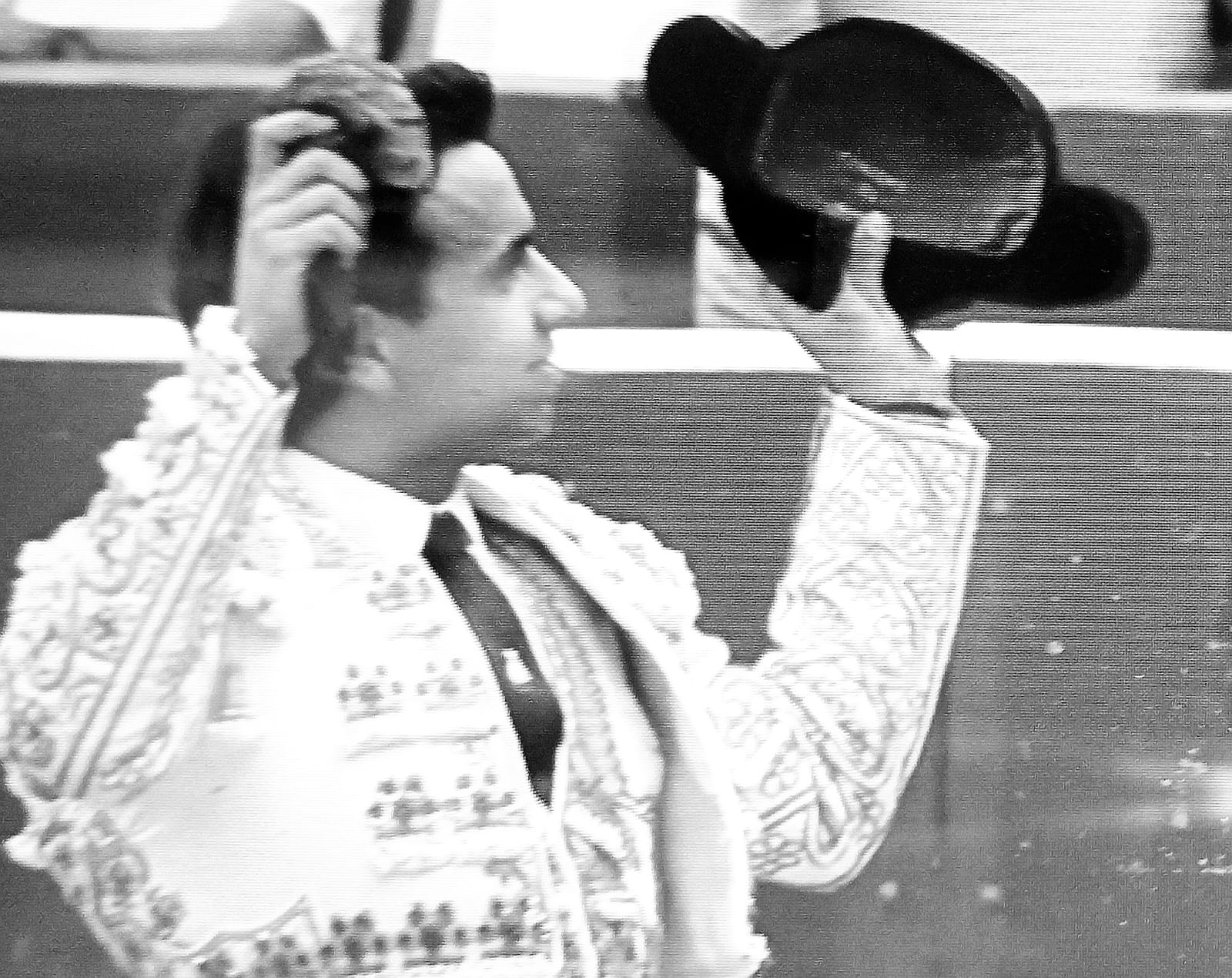Si es cierto que el hábito no hace el monje, no lo es menos que el buen monje no necesita de hábito. Así, que Valladolid tenga el título más o menos pintón de ciudad taurina ni le da ni le quita nada a una ciudad de la que han salido no sólo grandes toreros como Pacomio Peribáñez, los Domínguez, Manrique, los Luguillano, Manolo Sánchez o Leandro Marcos, entre otros, sino también auténticas autoridades en la materia como Fernando Fernández Román, Santos García Catalán, Gonzalo Santos y, sobre todo y por encima de todos, José María de Cossío, referente de cuantos estudiosos del toro en el mundo ha habido.
Sitúa el autor de ‘Los Toros. Tratado técnico e histórico’, según Fernando Conde, el inicio de la tauromaquia como actividad profesional a finales del siglo XVIII e incluso a comienzos del siglo XIX. Pero la documentación hallada por el escritor, estudioso y colaborador de El Norte Gonzalo Santonja en diferentes archivos, fundamentalmente de Castilla y León, obligan a poner en cuarenta ese dato. Y este particular fue el motivo de la sesión del Aula de Cultura que protagonizó el propio Gonzalo Santonja acompañado por Alfonso Fernández Mañueco, Andrés Amorós y Juan Manuel de Prada. La sesión tuvo lugar en el Palacio Real y contó con el patrocinio de Obra Social la Caixa,

-Tesis con datos incontestables y de primera mano. Yo no me permito ninguna afirmación que no tenga detrás un soporte documental. En el caso de Segovia, también en Almazán o en tantos otros lugares, se han dado tres circunstancias muy afortunadas: primera, el ayuntamiento encomendó la organización de las corridas en el XVII a un agente profesional que actuó con un rigor rayano en la perfección, apuntándolo todo; segunda, los regidores examinaban sus cuentas exhaustivamente y, una vez aprobadas, las oficializaban; y tercera, el Archivo Municipal de Segovia ha estado en manos de una cadena de archiveros extraordinarios como el actual director, Rafael Cantalejo San Frutos, y se nutre de magníficos técnicos, con Isabel Álvarez a la Cabeza. Ojalá siempre fuera así.
-Enmendarle la plana a José María Cossío no es precisamente una faena menor.
-Siento gran respeto y honda admiración intelectual por don José María de Cossío, todo un personaje, porque tanto Alberti como Bergamín, también Dámaso Alonso y Luis Rosales, me hablaron maravillas. Además, ahí está su actuación valiente y generosa en el caso de Miguel Hernández, al que literalmente libró del paredón en lo peor de la posguerra, y sus trabajos sobre autores del Siglo de Oro y mitología, que son obras de referencia.
Su enciclopedia taurina sencillamente marca un hito; o sea, no hay enmienda, sino continuación. Desde luego cometió un error: el de basarse en fuentes librescas, descartando los papeles menores, los de las cofradías y los ayuntamientos, las únicas en aquellos momentos a través de las cuales se manifestaba el pueblo. Su versión definitiva de ‘Los toros’ ya tiene más de medio siglo, y en ninguna parcela del conocimiento se sigue donde se estaba hace cincuenta años.
-Si los toros eran habituales en los festejos -incluso, en Barcelona eran peculiaridad local. ¡Cómo ha cambiado el cuento!-, ¿por qué no tenemos mayores testimonios que esos archivos remotos?
-Hay muchos testimonios. Yo he publicado cinco libros y los cinco se sostienen en trabajos de investigación. Claro, siempre es más fácil predicar que repartir trigo, o sea, repetir que repartir noticias. Además, no solo se trata de papeles. También contamos con imágenes muy elocuentes. Quien lo dude tiene la comprobación al alcance: en el Palacio de los condes de Requena de Toro se dará de bruces con un capitel románico en el que se desarrolla una corrida; en la Catedral Nueva de Salamanca verá un picador poniendo una vara de libro; en Guadalupe tiene los cantorales, etcétera, etcétera. Ahora mal, si no se mira, no se ve; y sin leer no se sabe.

-Como dice, quinto libro dedicado en exclusiva al toro y a la tauromaquia, ¿por qué?
-En este momento de España y de la Fiesta, estoy haciendo lo que creo que puedo y debo. Si no hago más es porque no sé. Comparto el razonamiento de Pérez de Ayala y a sus palabras me remito: «El nacimiento de la Fiesta coincide con el nacimiento de la nacionalidad española y con la lengua de Castilla (…) así pues, las corridas de toros son una cosa tan nuestra, tan obligada por la naturaleza y la historia como el habla que hablamos».
El toro es Lucas porque empieza hablando del sacrificio de Zacarías a Dios y el toro es el símbolo del sacrificio, el deseo de una vida espiritual que permite al hombre triunfar por encima de las pasiones animales y obtener la paz.