Deformar la corrida es convertirla en un acto circense : profesor Francoise Zumbiehl
El autor de este anàlisis, profesor Francoise Zumbiehl es Catedrático de letras clásicas y doctor en antropología, ha sido consejero cultural en la embajada de Francia y, más recientemente, director adjunto de la Casa de Velázquez en Madrid. Ha publicado en España y en Francia varios libros dedicados a la intimidad artística de los toreros.
Una tradición es, lo dice la etimología de la palabra, lo que una generación transmite a la siguiente, algo, por lo tanto, necesariamente sometido a evolución, como lo estipula la propia UNESCO refiriéndose a los patrimonios culturales.

Dichos patrimonios deben obedecer a la exigencia de un sutil equilibrio: mantener su esencia a través del tiempo, y adecuar sus elementos accesorios a la sensibilidad de la sociedad dentro de la cual se desarrollan. ¿Significa esto que el futuro de la tauromaquia está en las corridas incruentas de don Bull, y que “hay que eliminar la sangre”? No lo pienso.

La corrida es una ceremonia que tiene una profunda carga simbólica, en cuanto acto sacrificial; que es arte y representación, en cuanto tragedia y celebración de una belleza efímera, pero que al mismo tiempo se sustenta sobre la verdad, pues aquí el ciclo de la vida y de la muerte va en serio; aquí uno no muere “de mentirijillas” cuando le toca. Esa conjunción de la verdad con la representación es para mí la esencia de la fiesta de los toros. Por ello el toro tiene que morir en la plaza, nosotros que estamos en el tendido nos tenemos que enfrentarnos a esa muerte, que anuncia y representa la nuestra propia, y el matador tiene que jugarse la vida, sin metáfora, en esta suerte suprema que es el momento de la verdad.
El hecho de que algunos espectadores, no iniciados en ese ritual, tengan dificultad para soportar la sangre derramada es perfectamente respetable. Pero no por ellos se debe recurrir a la hipocresía de que el toro sea abatido a escondidas en los corrales después de haber sido toreado, como sucede en todas las corridas “incruentas”, a sabiendas de que, por razones técnicas obvias, el toreo para cada animal debe ser un acto único y exclusivo.

Una corrida sin sangre se reduciría a un juego circense, por supuesto intrascendente, en el cual solo se podría valorar la habilidad técnica, el decoro y las aptitudes físicas del torero; un juego que terminaría por ser puro simulacro, ya que, en toda lógica, se disminuiría la edad de los toros, su trapío y se arreglarían sus pitones. No dejaría, sino, de ser peculiar un ejercicio que deja inmunes a los animales, mientras no se quita nada del peligro que corren los hombres. Caería todo el peso simbólico, con su significado, de la tauromaquia, en su versión moderna fijada al final del siglo XVIII, que restablece el puente con el mito milenario del enfrentamiento de Teseo con el monstruo Minotauro, para reafirmar la victoria, provisional, del espíritu y del valor sobre la naturaleza indomable y sobre la muerte. Se echaría a un lado el progreso de la historia que convierte a los hombres del pueblo, también al final del XVIII, en los auténticos héroes y protagonistas del espectáculo, permitiéndoles conquistar sobre la nobleza el privilegio de usar la espada y triunfar con ella.

¿Por qué la suerte de matar es “la suerte suprema” y “el momento de la verdad”? Porque las reglas muy estrictas con las que tiene que conformarse hacen que una estocada impecable es la culminación técnica y estética de una faena también impecable. Y por encima de todo obedece a un imperativo ético: es la suerte donde el peligro asumido por el hombre se encuentra en su más alto grado. En ese instante el torero, cruzándose con el toro, pierde de vista la trayectoria de los pitones y solo le queda esperar que el movimiento de su muleta los desvíe en el último segundo. Los matadores lo dicen muy claramente: ahí culminan la dignidad del toreo y la dignidad del toro bravo, que muere en la cúspide de su lucha, superando en su embestida el dolor de sus heridas, y no arrinconado en un matadero con el consiguiente estrés que conlleva tal situación.

Desde luego, hay que interrogarse sobre evoluciones deseables, acordes con la sensibilidad de la sociedad contemporánea, y eliminar la sangre innecesaria. Eso se hizo, al final de los años 20 del siglo anterior, con la sangre de los caballos destripados. Hoy en día, habría que preguntarse si, cuando en la plaza acaba la tauromaquia con la suerte suprema y última, no conviene remediar de alguna manera la agonía innecesaria del toro por los fallos bochornosos del descabello y sobre todo de la puntilla.


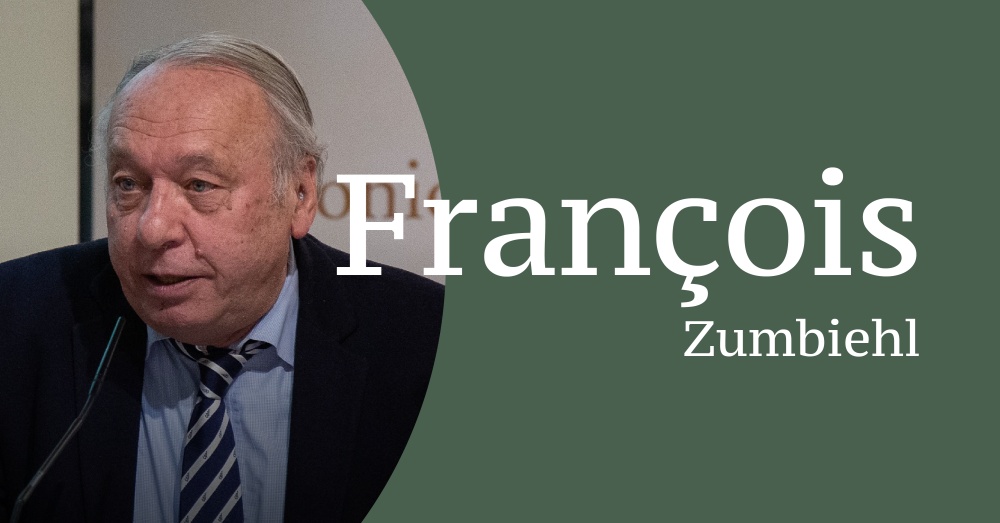



1 Comment on "Deformar la corrida es convertirla en un acto circense : profesor Francoise Zumbiehl"
Las corridas de toros reúne los requisitos que la UNESCO exige para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.