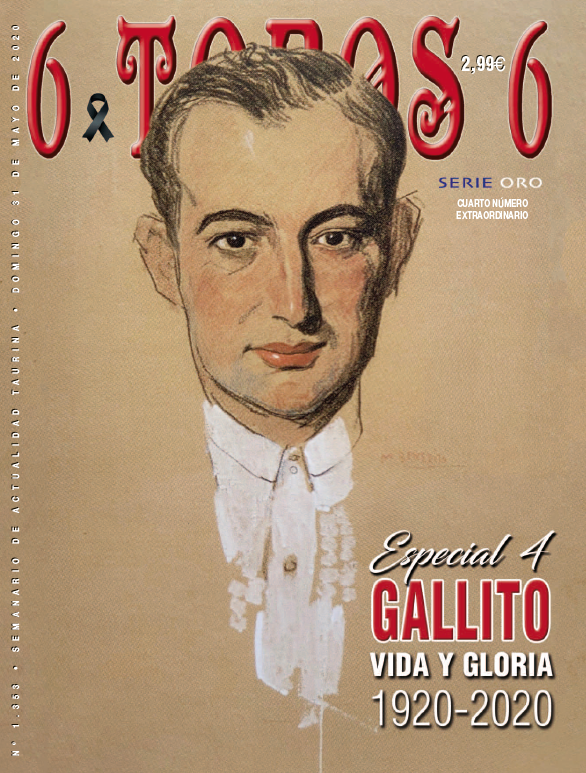Alcalino nos recuerda la obra de Guillermo H Cantú. Es difícil celebrar algo cuando el personaje que lo motiva acaba de morir. No hablo, naturalmente, de panegíricos oportunistas sino a una celebración plena.
Y es que hoy, esta columna quiere exaltar la obra de Guillermo H. Cantú y su pasión analítica. La vida perenne de cuatro libros cruciales para entender la tauromaquia mexicana, en medio del vacío de literatura alusiva de que adolece nuestro país, con aisladas y esporádicas excepciones.
Un vacío tan sensible y palpable que hasta pudiera servir para explicar en parte la triste situación de la Fiesta en México. Porque sin lectores y escritores taurinos competentes, la decadencia de nuestras corridas de toros se robustece. Con o sin pandemia.
Guillermo Héctor Cantú Charles (Monterrey, 23.01.1933-CDMX, 19.09.2020)
Estudió administración en el Tecnológico de su ciudad natal y se dedicó a los negocios con éxito singular. Pero sus talentos empresariales no estorbaron nunca su fervor por la fiesta de toros ni la perspicacia connatural a su carácter.
Si aquél lo prendió para siempre al acontecer de los redondeles, ésta le permitiría escudriñar la realidad profunda del toreo a través de los artistas de su predilección, como Carmelo y Silverio Pérez, como Manolo Martínez. Hasta descubrir rasgos muy particulares en el toreo que se practica y degusta en México.
De donde resulta que el famoso axioma belmontiano –“se torea como se es”–, explica al individuo que torea, pero también la matriz cultural de la cual procede.
Estas son algunas de las principales tesis, sin duda atrevidas, con frecuencia originales y afortunadamente controversiales, que Cantú formula a través de su obra:
Toreo lúdico frente a toreo lúgubre
El autor regiomontano señala una diferencia fundamental entre el toreo mexicano y el español, lúdico el nuestro y lúgubre el hispano. Tal aserto puede discutirse pero no ignorarse, pues se trata de un hallazgo sobre el que vale la pena reflexionar.
Y es precisamente la reflexión –la propia y la que suscita con la mayoría de sus afirmaciones—lo que Cantú busca provocar en sus lectores.
Observa en nuestros toreros “una necesidad de jugar –en el sentido de funcionar, aun a costa de arriesgar–, más imperiosa que la necesidad de creer. Ahí residirá la primera gran diferencia del mexicano con relación al mundo europeo… Enfrascado en una búsqueda de placer, más que de poder, el hombre de México entenderá el espectáculo taurino simplemente como una fiesta más –quemar “judas”, “morirse en la raya”, “jugársela”. Una raza que nace de la muerte no tiene por qué temerle… (contra) la tradición de la España adalid de la cristiandad…”
(Muerte de azúcar. Edit. Diana. México. 1984. pp 53-54)
La mexicana, una cultura de tempo lento
Guillermo H. Cantú distingue una diferencia entre la lentitud con que tiende a mover los engaños el torero mexicano, en oposición a la rapidez privativa de los españoles, inclusive aquellos que, para triunfar en México, tuvieron que adoptar al torear aquí unos modos más templados.
De paso, se anticipa a quienes podrían atribuir esta pauta espaciotemporal a la embestida considerablemente más suave del toro mexicano en comparación con el español, recordando que dicha suavidad fue lograda mediante un complejo, peculiar y talentoso manejo zootécnico en las primeras tres décadas del siglo XX, con el deliberado propósito de acoplar el estilo del toro a los peculiares gustos de un público procedente de una cultura de tiempo lento, en contraste con otra de tiempo rápido.
Y todo esto sin menoscabo de la casta, pecado en el que incurrirían los torpes sucedáneos de aquellos próceres de la cría del toro bravo mexicano.
“Frente a los toros –apunta Cantú—no se puede jugar, a menos que se posea un temperamento juguetón o se pertenezca a una “raza inmadura”, lúdica, traviesa, que carga, además, con las cualidades y defectos de sus antecesoras.
De otra manera no es posible entender cómo el mexicano, dependiente también en lo taurino, a partir de la segunda mitad de este siglo (escrito en el s. XX) exprese un toreo propio, un sentimiento en el ruedo completamente diferente al de los toreros españoles».
(Op. Cit. p 57)
Hablando de Silverio
A lo largo de su obra, el autor regiomontano explora una y otra vez las personalidades de los texcocanos Carmelo (Armando) y Silverio Pérez Gutiérrez.
Notorias diferencias de temperamento y carácter entre ambos no le impiden hermanarlos en lo esencial:
“Un desdeñoso estar frente al peligro como misión vital, sin preocuparse por acumular fechas, triunfos y medallas, que son símbolos del pensamiento utilitario de occidente, no del hombre empeñado en ofrecer un poco de su ser, de su sentir y de su alma al expresarse.”
(Visiones y fantasmas del toreo, Edit. Ediciones 2000. México. 2000).
El mandón de mandones
Además de Silverio, el torero de Cantú es Manolo Martínez. Y le interesa resaltar, por encima de su maestría y arte, virtudes estrictamente taurinas, la obsesión de controlarlo todo que caracterizó al torero de Monterrey.
Y que lo elevaría no sólo a la cumbre del toreo de su tiempo, sino a mandar sobre los destinos de la Fiesta en México como acaso ningún otro matador en la historia.
De hecho, el libro que Cantú le dedicó a Manolo es una larga entrevista con el diestro, que va desgranando sus convicciones con marcado desdén hacia sus muchos impugnadores y cobradores de agravios.
Me detengo en la explicación del temple que hace el reinero:
“El uso del pico… persigue el objetivo de tocar al toro dándole en el primer pase pequeños calambres al pitón, o más bien, al ojo contrario… En el segundo pase ya no es necesario ese toque… la inclinación de la muleta marcará el ajuste necesario para obligarlo a repetir la embestida sin que el torero tenga que recolocarse…
El esfuerzo se realiza a base de tensión dinámica, sin moverse, aguantando las acometidas del toro mientras músculos, tendones y ligamentos se estiran y tuercen sin que tus piernas se desplacen, sino únicamente giren.
Lo mismo pasa con la franela cuando le permites al toro acariciarla con el testuz o los pitones… El temple se pierde si el toro testerea o engancha la muleta. Si sólo dejas que la toque sin que pueda moverla se vuelve un estímulo, el toro se encela…”
(Manolo Martínez, un demonio de pasión. Edit. Diana. México. 1990, pp 179-180)
Sobre los tiempos felices de la Plaza México
La lúcida definición que formula nuestro autor de la Plaza México, alma y núcleo de la afición mexicana, hace tiempo dejó de operar. Al progresivo menoscabo de su sensibilidad y saber taurinos contribuyeron numerosos factores y actores, pero sobre todo la autorregulación empresarial, en complicidad con la autoridad competente.
Lo cual no altera la validez que en su tiempo tuvieron los conceptos así expresados por Guillermo H. Cantú:
“Recinto de mixturizadas culturas, decantadas trabajosamente en el tiempo con fuerzas disgregantes y a la vez extrañamente unidas… Solamente la esperanza de que acontezca el milagro en el ruedo conjura la dispersión amenazante, integrando la fuerza multitudinaria alrededor de un núcleo inconfundible; el arte… Pero cruel, como cualquier monstruo colectivo y efímero, tan pronto acomoda su humanidad en la grada se apresta a sacrificar la vida de sus víctimas propiciatorias y el ímpetu de sus héroes.
Un espacio donde es más fácil blandir el pañuelo del indulto que perdonar la impreparación de los oficiantes: la ausencia de clase, los brillos opacos del oficio, la valentía por sí sola, la vulgaridad en sus variados tonos, o los contoneos aparentemente feminoides en banderillas.
El valor y el oficio como medio, nunca como fin. Pero tiene su clave, y cuando se da con ella es capaz de entregarse fuera del matrimonio. Una fémina veleidosa e incomprensible, atractiva y vibrante, disponible y deseosa, pero sólo con unos cuantos, los que puedan animar los ritmos de su secreto.”
(Visiones y fantasmas del toreo. Edit. Ediciones 2000. México. 2000, p. 89)
Evidentemente, tan complicada definición no corresponde ya al público actual de la plaza mayor del mundo. Que es, a menudo, la más desolada y villamelona.
Sobre lo que hace único al arte de torear
En cambio, Guillermo H. Cantú acierta plenamente al explicar qué es lo que hace a la tauromaquia un caso especialísimo entre las artes de representación –teatro, música, ópera, danza…–:
“Ciertas características únicas e irrepetibles con respecto al resto de los espectáculos y actividades relacionadas con la creación: el resultado final es desconocido por el público y, sobre todo, por los actores; se alcanzan niveles de improvisación aún mayores a los obtenidos en la danza o en el jazz, sólo que el piano y los demás instrumentos ceden su sitio a un par de pitones; se plantean soluciones cuyo acierto o torpeza al aplicarlas tiene inmediatas consecuencias; y son remotas las posibilidades de adecuación entre los protagonistas –toro, torero y público–, no así las de un percance.”
(Muerte de azúcar. Edit. Diana. México. 1984, p. 98)
Epígrafes
Hombre culto, además de agudo analista, Guillermo H. Cantú encabeza sus disquisiciones con algunos elegantes y oportunos epígrafes que la inteligencia con mayúsculas ha ido obsequiando a la humanidad a través del tiempo. He aquí algunos de ellos:
“El enemigo más peligroso de la alegría es la prisa” (H. Hesse).
“Lo serio trata de excluir el juego, mientras que el juego puede muy bien incluir en sí lo serio” (J. Huitzinga).
“Sobre el placer del poder, el poder del placer” (H. Von Saltza).
“El hombre es la sombra de un dios en el cuerpo de un animal” (W. Goethe).
“Me gusta que todo sea real y que todo esté cierto; y me gusta porque así sería, incluso aunque no me gustase” (F. Pessoa).
“En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación” (Poesía náhuatl).
”El arte no es una respuesta, es una pregunta” (O. Paz).