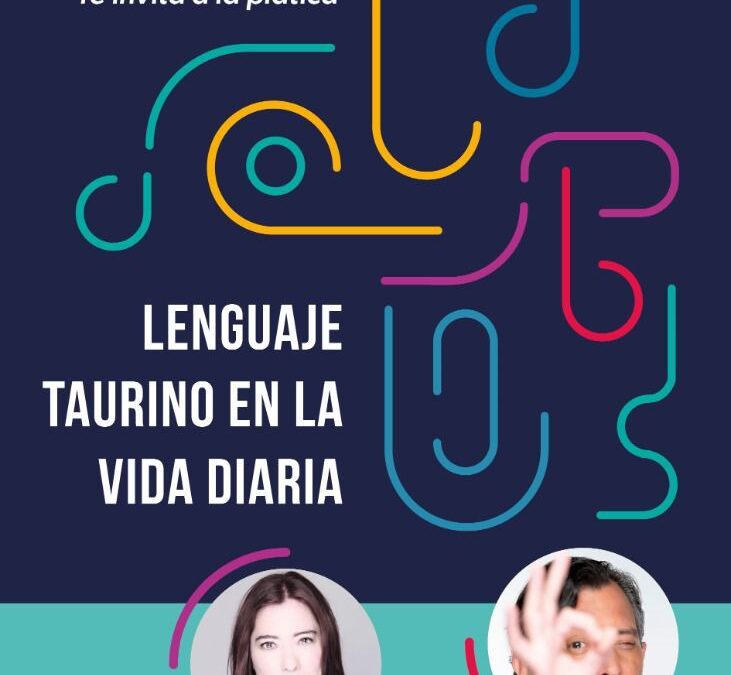David Faitelson Pulido es un locutor deportivo iniciado como tal bajo la protección de José
Ramón Fernández Álvarez (en TV Azteca), que lo utilizó en el papel de escudero con la
misión de hacer todo el ruido posible mediante un estilo agresivo y provocador. Como
Joserra siempre se ha centrado en temas futbolísticos, Faitelson tuvo que aprender el abc
del futbol para poder cumplir satisfactoriamente su peculiar misión; él había hecho sus
pininos en el diario Excélsior (años 90) comentando deportes típicamente gringos –beisbol
y futbol americano–, y sus débiles análisis y pobre redacción denunciaron desde el
principio que estaba ahí en virtud de padrinazgos poderosos, no por méritos propios, tan
escasos entonces como ahora.
Recientemente, el estridente locutor de marras decidió traicionar la confianza de su
valedor de toda la vida –José Ramón Fernández— para ceder a la seducción de los dólares
de Televisa. De esa calaña es el sujeto sorpresivamente invocado por el presidente de la
república en la mañanera del viernes último, luego que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) destrabara, con argumentos de irrefutable precisión y pertinencia, la
suspensión que pesaba sobre las corridas de toros en la Plaza México. Paradójicamente, el
alegato favorable a la tauromaquia lo elaboró con mano maestra la ministra Yasmín
Esquivel Mossa, que en 2019 había sido impulsada por el propio presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) con la idea de que presidiera la SCJN una vez agotado el
periodo de Arturo Zaldívar, propósito que frustró la filtración aquella del plagio de su tesis
de licenciatura –la de la señora ministra–, que la hizo moralmente inelegible para el cargo.
Reproduzco tal cual lo que David Faitelson publicó en la red X, reprobando, a su tosca
manera, la decisión soberana de la SCJN: “Vergonzosa la decisión de la Suprema Corte al
revocar la prohibición a la “fiesta taurina” (asesinato de toros) en la Plaza México.
Muestra inequívoca de cómo está nuestro sistema judicial”; aseveración esta última que
fue, seguramente, lo que enganchó a AMLO al tuit de marras, pues es bien conocida su
indignación por el torcido comportamiento de influyentes miembros del poder judicial en
contra de todo lo que huela a 4T.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la bien argumentada decisión de la SCJN al
levantar la suspensión de las corridas de toros en el monumental escenario capitalino?
Pues tanto como la corrida real con el “asesinato de toros”, repetición en tono de
cantinela –nada raro en Faitelson—de una falacia recurrente en cualquier diatriba
antitaurina desde que los antis emprendieron su cruzada.
La trampa del plebiscito.

Lo malo del asunto es que el presidente ha mencionado la
posibilidad de someter el veredicto final sobre nuestro tema a “la consideración y
voluntad del pueblo” mediante plebiscito. Una consulta de la que la tauromaquia hubiera
salido indemne no digamos ya en la época de oro, con los toros erigidos en indiscutible
pasión nacional, sino incluso cuando imperaba el mando avasallador de Manolo Martínez,
previo a la guerra total declarada por el antitaurinismo anglosajón y mascotero en este
siglo de cerebros moldeados por las redes, autoridades y medios omisos, y taurinos en
franca desbandada. Bajo estas condiciones, poca o ninguna esperanza de sobrevivir a un
plebiscito tendrían las corridas de toros en nuestro país. Y dada la formidable caja de
resonancia que es la conferencia mañanera, los antis están aprovechado la ocasión para
redoblar su ofensiva, en solicitud de que, efectivamente, la tal consulta pública se lleve a
cabo.
Pero la protección legal de las minorías exige otra cosa. En clave democrática, plebiscitar
no es verbo que pueda ni deba conjugarse libremente acerca de cualquier asunto. Si así
fuera, imaginemos a lo que llevaría someter a la consideración popular, en votación
abierta, temas como los derechos adquiridos por la comunidad LGBS, la soberanía de los
pueblos indígenas sobre sus ecosistemas naturales, la interrupción del embarazo, las
ayudas a las personas de la tercera edad y los discapacitados o el juicio de amparo,
reducido a caricatura últimamente, etcétera etcétera.
Pero la censura es censura es censura es… Y está, además, el tema de las prohibiciones
oficiales específicas cuando lo prohibido no implica un daño social evidente, lo que las
convierte en casos de censura pura y dura. Es decir, en atentados contra un principio
básico de toda democracia liberal moderna que consiste en expandir, no en reducir ni
menoscabar las libertades de que deba gozar el ciudadano. Justo lo opuesto a la
trasnochada lógica del pensamiento único y lo políticamente correcto.

En previsión de que puedan seguir haciendo ruido los Faitelsons de ocasión, instalados en
su ya muy trillada postura de animalistas emocionales, supremacistas morales y censores
implacables, conviene traer una vez más a colación los rasgos que definen al taurofóbico,
que se autoproclama progresista cuando, en realidad, su mentalidad se encuentra
impregnada de fanatismo aldeano y acientífico y retrógrado reduccionismo.
Rasgos a detectar. La variopinta comunidad de nuestros censores y detractores encaja,
invariablemente, en uno o varios de los ocho tipos enunciados a continuación:
1) Taurofobia, que como todas las fobias es un impulso irracional.
2) Incultura: son gente básicamente iletrada, incapaz de comprender y analizar una
tradición –cualquiera de ellas–, desde los valores de su mito de origen y la simbología que
los actualiza en un rito determinado.
3) Intolerancia, espíritu inquisitorial, sustitución de la empatía por un odio ciego.
Negación a escuchar argumentos distintos a su propia versión inamovible y fija de la
realidad.
4) Integrismo, que es el intento de imponer al resto de la sociedad su propia y muy
particular visión del mundo (late aquí la imposición de los valores de la globalización
anglosajona sobre cualquier tradición cultural que perciban como ajena).
5) Corrección política, que es esa disolución del criterio personal en corrientes de opinión
mayoritarias, particularmente en asuntos “sensibles” a determinados grupos o personas,
con la consecuente persecución de aquello que simplemente esté señalado como
“incorrecto” o mal visto por los dueños de la verdad absoluta, erigidos en implacables
censores. Una actitud, como en otras ocasiones hemos dicho, inducida desde las altas
esferas del capitalismo salvaje que está en el espíritu de la globalización neoliberal.
6) Oportunismo cínico, a cargo de políticos en campaña electoral a la caza de ingenuos;
también de aquellos que, instalados en un cargo público, intentan frenar su desprestigio
abrazando, con notorio exhibicionismo, causas facilonas.
7) Supremacismo moral, entendido como ilusión de superioridad humanista en contraste
con la barbarie de los taurófilos, para lo cual conviene reducirlos, en automático y por el
solo hecho de serlo, a la infrahumana condición de seres despreciables, primitivos y
violentos. Una proyección a espejo en toda forma.
8) Buenismo, que no es otra cosa que la sensación mojigata de estar participando en un
movimiento inmaculado, civilizado y progresista, que convierte a sus miembros en
“buenos” por definición, sin comprometerlos a nada importante ni socialmente
trascendente.

Independientemente de lo que venga, conviene mantenernos alerta, no tanto por la muy
relativa fortaleza de los argumentos machaconamente esgrimidos en contra de la
tauromaquia, cuanto por la fuerza e influencia reales del punto de vista oficial y sus
efectos como un revulsivo de ocasión, favorable a la grey taurofóbica.