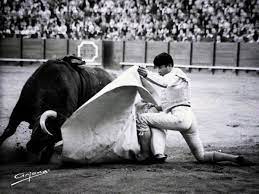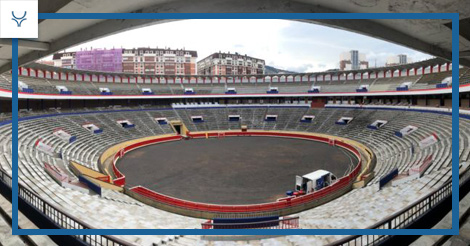Con Ignacio Solares (Cd. Juárez, 15.01.1945- Ciudad de México, 24.08.2023) desaparece
un académico e intelectual de fuste que además de prolífico autor de tantos temas –con
preferencia al histórico y la novela– fue destacado escritor y comentarista taurino y
eventual cronista de corridas de toros. Aun más: en tanto responsable del departamento
de publicaciones de la UNAM durante la rectoría del doctor Juan Ramón de la Fuente
–otro taurófilo sin complejos–, le debemos aquellos invaluables videos sobre la historia
del toreo en México que, además de interesantísimas filmaciones arcaicas, incluye una
larga serie de reportajes sobre la “corrida del domingo” que a lo largo de varias décadas
disfrutó el país entero en los noticiarios cinematográficos exhibidos como preámbulo de
las películas del día.

Ignacio Solares fue partidario acérrimo de Enrique Ponce y pude conocerlo personalmente
en ocasión de una corrida provinciana en la que participaba el valenciano. Resulta que
llegó a la hora, no encontró boletos en taquillas y yo tenía uno de sobra, que al advertir su
desazón le ofrecí. Vimos juntos el festejo y tuvo que aceptar algunas de mis objeciones al
quehacer de su torero. Quedamos como amigos y más de una vez nos saludamos en las
afueras de la Plaza México. Aunque sosteníamos esporádicas conversaciones telefónicas
dejé de verlo hace tiempo y la noticia de su deceso me entristeció sobremanera.
Solares fue coautor, con Jaime Rojas Palacios, del libro “Las cornadas” (Edit. Diana, 1981),
participó en programas taurinos por televisión y ejerció de cronista titular en El Universal
durante un par de temporadas grandes en la década pasada. Me ha parecido justo
dedicarle esta columna con un tema del que hablábamos y que alguna vez le prometí
abordar: el del lenguaje taurino y su evolución, no siempre afortunada ni bien
fundamentada por los narradores y críticos actuales, pero llena siempre de giros y guiños
lingüísticos de gran interés y originalidad.
El toro, principio y fin de todo. Para un ejercicio literario de cualquier tipo, el uso y
dominio de la sinonimia es requisito fundamental. Eso, que sabían y practicaban hasta la
exageración los revisteros antiguos, parecen haberlo relegado los actuales. No es que
antes se escribiera de toros mejor que ahora, por más que los ejemplos más pleclaros a
ese respecto pertenecen casi todos al pasado, pero el lenguaje tecnocrático, que todo lo
invade, también ha infectado el mundo del toro, y se pueden dar por desaparecidas
palabras como morlaco, burel, bicho, bovino, astado, cornúpeto –o cornúpeta, nunca supe
bien a bien a qué género gramatical pertenece el vocablo correcto–; por no hablar de las
voces referidas a la condición para la lidia de cada animal específico, donde noblón no
significaba exactamente noble así como el bravucón no es un toro bravo; en realidad, esa
manera de declinar los adjetivos usuales –mansurrón, docilón, gazapón, probón…–
adquiere, en el vocabulario taurino, cierto matiz denigratorio, curiosamente poco utilizado
en las reseñas actuales, que se suponen preocupadas por atender a las características de
los bovinos como base para enjuiciar la actuación del torero.
Entre la brevedad y la corrección política. Sería imperdonable omitir una muestra
significativa de la fraseología ligada al mundo del toro, llena de giros y tropos tan gráficos
como ingeniosos actualmente en trance de extinción. Así, había morlacos que alargaban
la gaita, o que permanecían en estado levantado –lo normal en los primeros momentos
de la lidia–, o que venían por el dinero de la temporada o barbeaban las tablas, o
derrotaban al bulto, … Y toros encampanados o resabiados o aplomados o que sabían
latín…
De paso, han descendido a los infiernos de la incorrección política voces como morucho,
marrajo, choto, rata, toro meneado o destartalado o buey de carreta, no vaya a ser que se
ofendan los señores ganaderos o el sacrosanto empresario en turno. Tiempo hubo en que
calificar a un bicho de pastueño o boyante –palabra que deriva de buey—, y no se diga de
pajuno, llevaba implícito cierto demérito por clamoroso que hubiese sido el triunfo del
torero, como cuando Rafael Solana “Verduguillo” descartó entre las faenas más grandes
de Rodolfo Gaona la de “Sangre Azul” de San Diego de los Padres (14.01.23) por tratarse
“del toro más tonto que se ha visto”, o Roque Solares Tacubac llamó “pazguato” el célebre
“Tanguito”, inmortalizado por Silverio Pérez (31.01.43). Claro que al multiplicarse tal tipo
de ejemplares excesivamente nobles aunque no exentos de buena casta, y, sobre todo, al
degenerar la obsesivamente buscada boyantía en pasividad, sosería, docilidad ovejuna, el
resultado es una tauromaquia transformada en toreografía –permítaseme presumir la
paternidad de este irónico vocablo–, responsable de la deserción de tantos aficionados y
del paralelo desinterés de las masas por un espectáculo que ha traicionado sus
fundamentos, donde la emoción y el riesgo nunca debieran estar ausentes.
Neologismos. Curiosamente, han aparecido en este siglo palabras capaces de enriquecer
el léxico taurino agregándole matices descriptivos que antes no tenía, por ejemplo esa
que califica a determinado burel de informal –los hubo siempre, pero nadie había atinado
con el vocablo exacto… quizás el más aproximado sería incierto–; pero ante un toro
incierto había que andarse con mucho cuidado, en tanto que la simple informalidad en las
embestidas más que un peligro inminente supone una irregularidad deslucidora de la
faena, y de paso puede confundir al espectador poco avezado, al grado de inducirlo a
suponer que la tal irregularidad procede de la incompetencia del torero.
Hablando de neologismos –relativos, porque llevan años usándose– está eso del
abreplaza y el cierraplaza, que funden en una sola palabra lo que antes eran frases
compuestas por tres. A cambio, yacen empolvándose en el último rincón del limbo las
muy precisas descripciones de la pinta o pelaje de los astados, y desde luego todo lo
concerniente a la forma y tipo de cornamentas, un universo de expresiones
exclusivamente taurinas que hoy nos vendrían de perlas para airear el frondoso y
bellísimo vocabulario de nuestra bienamada Fiesta, cuya riqueza léxica y semántica nunca
debió pasar a segundo término.
Continuará. Releo lo anterior y caigo en la enormidad del compromiso contraído. Pero
promesas son promesas y habré de desarrollar hasta donde dé de sí –hasta donde mis
limitados alcances lo permitan— un tema tan sugestivo como lo es el del lenguaje de los
toros, enraizado como ha estado siempre en nuestra mejor tradición léxica, coloquial y
cultural.
Que no se sorprenda el paciente lector si cualquiera de estos lunes le damos el espacio y
la continuidad prometidos.