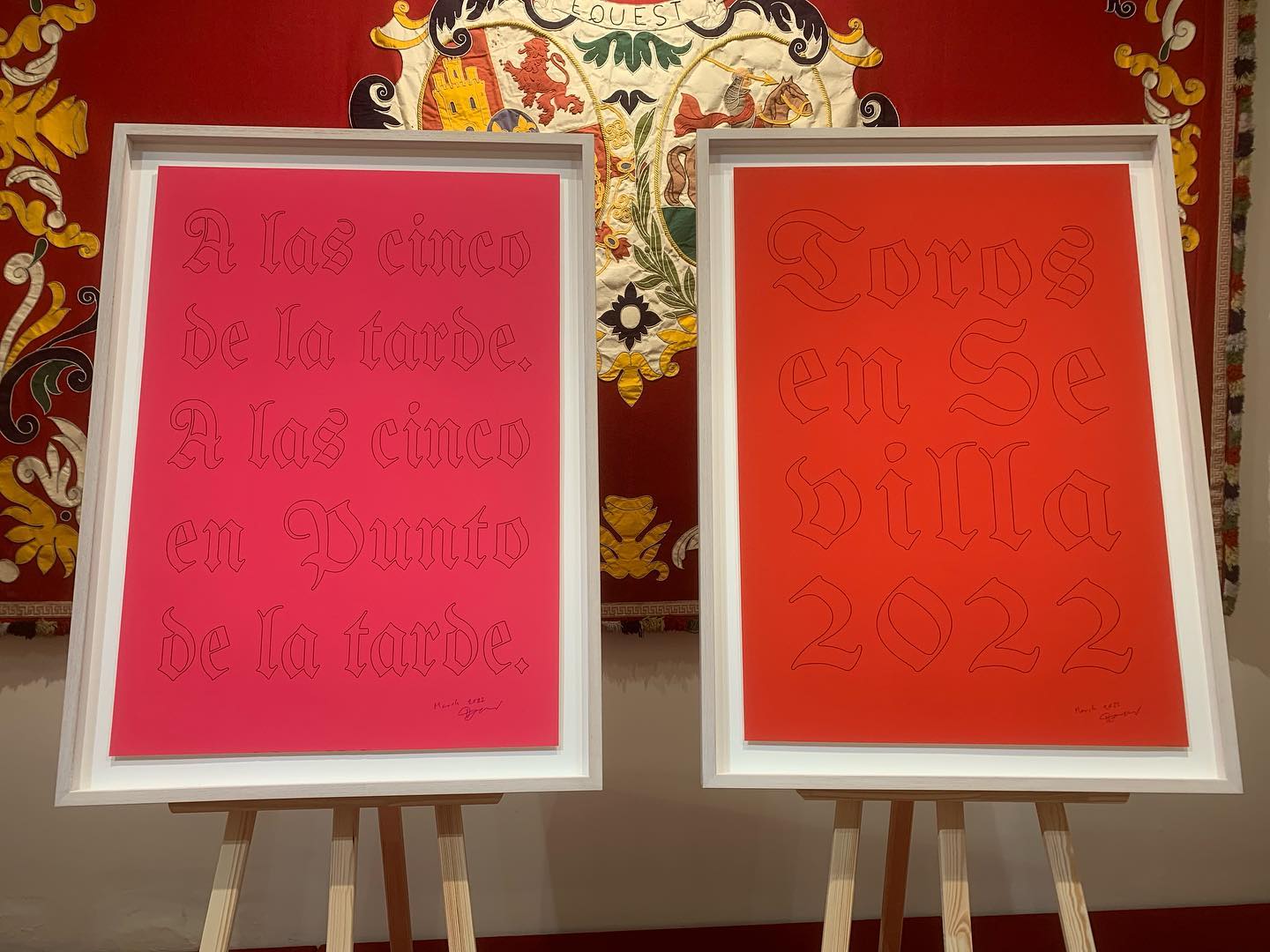Si para un joven nacido en América del Sur hacerse torero puede parecer una extravagancia, llegar a figura del toreo roza lo imposible. Estamos hablando de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, porque en los demás países de la región la fiesta de toros fue proscrita por sus primeras constituciones como repúblicas independientes. Al margen quedó Cuba, una de las últimas posesiones americanas de la corona española y el único país de América donde las corridas continuaron sin interrupción hasta la catástrofe de 1898. En Cuba murió el gran Curro Cúchares (Francisco Arjona Herrera), víctima de una epidemia de vómito negro cuando se encontraba haciendo temporada en La Habana (04.12.1868); y Rafael Guerra “Guerrita”, el famosísimo Califa cordobés, sufrió en esa plaza una de las cornadas más graves de su vida (20.11.1888). Tras la pérdida por España de las colonias que aún conservaba, la tauromaquia también fue desterrada de la isla.
No así de México, donde tanto la popularidad de las corridas como la crianza de ganado bravo ingresaron en una etapa de acelerado crecimiento y auge. En unas cuantas décadas, inauguradas por el ascenso a figura de Rodolfo Gaona, el país iba a consolidar una tauromaquia propia. Y el boicot de los toreros españoles a los mexicanos en la primavera de 1936 proyectó la fiesta en México hacia una auténtica época de oro, enriquecida por la fuerza y la diversidad de los artistas y los encastes nacionales. Esplendor que abarcaría hasta finales del siglo XX, cuando una sucesión de garrafales errores y abyecciones dieron lugar a un nuevo colonialismo hispano, muy parecido al que ha imperado en Sudamérica.
Diseño neocolonial. Para la segunda mitad del siglo XX, los cuatro países taurinos de América del Sur habían caído de lleno en manos de los trusts empresariales de España. Más que simple frase, “hacer la América” quedó instaurada para ellos y sus toreros como una muy redituable costumbre otoño-invernal. Para funcionar sin trabas, la fórmula pasaba por inhibir la posibilidad de que la emergencia de valores locales pudiera contaminar tan jugoso mercado; en consecuencia, los hispanos pasaron a controlar, apoyados por una parte de la aristocracia local afín al toreo, las ferias de Lima, Quito, Caracas, Valencia, San Cristóbal, Maracay, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín… Y al cerrar esas plazas por el resto del año limitaban al aspirante a torero a capeas y festejos menores, con escasos alicientes y poco provecho. De modo que para intentar algo serio tenían que emigrar a España, la Meca, lo cual requería dinero y valor a espuertas.
Alma llanera. Pero desde su Arauca vibrador, a finales de 1951, emprendió la aventura hispana César Antonio Girón Díaz (Caracas, 13.06.33). No viajó en plan de señorito sino de novillero hambriento, y para su fortuna encontró en Pedro Balañá Espinós, el célebre empresario catalán, la visión y el apoyo indispensables que lo proyectarían a una fulgurante campaña novilleril que desembocó en la alternativa (Barcelona, 29.09.52), otorgada nada menos que por su ídolo Carlos Arruza, el Ciclón Mexicano, con cuya tauromaquia tantos puntos de contacto tuvo la de César, torero asimismo largo, poderoso y en busca siempre de la cercanía de los pitones al contrario de su otro modelo, Luis Miguel Dominguín, de quien tomó la redondez del toreo de muleta hasta prolongarlo hasta los 360 grados del círculo completo.
Sevilla y los dos rabos. Se puede decir que César ya era figura cuando ascendió al grado de matador de toros, y que figura siguió siendo hasta su trágica muerte, ocurrida en accidente vial. Pero sin duda, el momento estelar su carrera llegó con la feria sevillana de abril de 1954. Anunciado dos tardes, su presentación en la Maestranza fue a todo lujo, con astados salmantinos de Juan Cobaleda; en cambio, el segundo cartel era algo flojo, y el encierro, astifino y pesado, de Salvador Guardiola, divisa reconocidamente dura.
Martes 27 de abril de 1954. Alterna el venezolano con Manolo Vázquez y el albaceteño Pedro Martínez “Pedrés”; el artista de San Bernardo no tuvo su tarde, y Pedrés le cuajó una interesante faena, de petición y vuelta, al tercer cobaleda. César Girón, por su parte, dio lidia completa y lucidísima al primero que le soltaron, que de salida cogió e hirió de gravedad al banderillero Francisco Agudo. Decidido y puesto, pudo sobradamente con el toro, y rompió todos los diques del asombro con su manera de ligar muletazos en redondo de gran ajuste sin apenas enmienda. Lo compacto y emotivo de la faena, la redondez de la lidia toda desembocó, tras un estoconazo, en el otorgamiento de las orejas y el rabo.
Crónicas. La que sigue está tomado del texto firmado por G. Gómez Bajuelo, del ABC: “Triunfó ruidosamente César Girón. No nos causó su triunfo la menor sorpresa. Porque este invierno lo hemos visto torear en el campo y supimos no sólo de su extraordinaria afición y su inmejorable puesta física, sino del paso de gigante que ha dado en su limpio y puro estilo de torear. El venezolano es de los que en esta temporada vienen a velocidad supersónica a situarse en la vanguardia del toreo. Los cuatro lances lentos, con las manos bajas, llevando al toro prendido en los vuelos del capote y la media verónica con que saludó a su primero fueron de antología. No hizo en su valeroso ánimo mella la ansiedad psicológica de la pavorosa colada al banderillero Francisco Agudo, clavándole el pitón contra el burladero. Volvió a lucirse César en el quite y colocó dos pares y medio, estupendo el segundo y colosal el tercero, de dentro a afuera. En plena euforia brindó al respetable. Una faena extraordinaria, iniciada con tres pases enhiesta la figura, hondo y rematado el de pecho. Tres derechazos formidables, girando pausada y armoniosamente ligados con el de pecho, a los acordes de la música. Citando en corto esculpió los naturales y obligando con el acero ligó un alto impecable con el de pecho entre clamores de entusiasmo. Valientísimo, siguió por rodillazos, barriendo los lomos, y con perfecta seguridad en lo que hacía al decir “¡Vaya por ustedes!”, clavó el estoque en el anchuroso morrillo. Asió al bicho por un pitón y el animal cayó para siempre… La plaza se alegró con la blancura entusiasta de los pañuelos y César cortó las orejas y el rabo. En la vuelta triunfal le arrojaron una banderita venezolana, que besó con patriótica unción. Así se presentó César Girón en la primera de la feria sevillana.” (ABC, 28 de abril de 1954)
Y esto fue lo que escribió Barico en el semanario El Ruedo: “El segundo, que de salida hirió al peón Agudo, fue lanceado por Girón, con mucha gracia y temple… Su faena, brindada al público, la inició con tres ayudados, uno de pecho, tres en redondo, uno cambiándose la muleta por la espalda y otro de pecho, que provocaron ovaciones entusiastas y obligaron a la banda a romper a tocar. Templando mucho ligó seis naturales el de pecho coreados con sonoros olés. Siguió, inspiradísimo, con giraldillas de rodillas y otros adornos, y como mató de un estoconazo entrando a toda ley fue premiado con las dos orejas y el rabo y dio dos vueltas al ruedo. (El Ruedo, 29 de abril de 1954)
Ambas crónicas coinciden en que su segundo toro era impropio para el lucimiento y que Girón anduvo de trámite con él. Al final, se negó a ser paseado en hombros.
Escenas del triunfo arrollador de CÉSAR GIRÓN con el segundo toro de COBALEDA. Abajo, MANOLO VÁZQUEZ y PEDRÉS
Jueves 29 de abril. En su repetición el caraqueño tuvo que recurrir a la épica ante un animal poderoso y con mucho que torear, segundo de esa tarde, intocable además por el pitón derecho. Y le bordó una gran faena izquierdista en la que se aunaron el dominio, el temple y el dramatismo, pues en un exceso de confianza el bicho lo empitonó en forma brutal y el torero, recuperado a medias, ofreció entonces lo mejor de su arte en un final de faena de enorme entrega y emoción, siempre por naturales. No llegó a tener en sus manos los apéndices unánimemente solicitados –dos orejas y rabo por segunda ocasión consecutiva, algo nunca visto y jamás repetido en Sevilla–, porque luego del fulminante volapié sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser llevado a la enfermería, donde se le diagnosticó posible fractura del sacro y parasia de las extremidades inferiores.
Que la corrida de Guardiola tenía guasa lo certifican la grave cogida en el muslo derecho sufrida por Manolo Carmona al muletear a su segundo y la mala tarde de Juanito Posada, que tuvo que despachar cuatro astados. También resultó herido grave un espontáneo. Y el rejoneador Ángel Peralta, que abrió el espectáculo, fue ovacionado.
Crónicas. De Barico: “No pudo despachar más que un toro, pero con lo que César hizo con ese tercer bicho hay toreros que han vivido más de una temporada. Imagina lector un torazo de 360 kilos (en canal, claro), precioso de estampa, que embiste como un tren a los capotes de los subalternos. Girón sale a su encuentro y lo veroniquea por el lado izquierdo, porque por el derecho achucha. Aplauden al venezolano en el quite y lo ovacionan por su magistral labor al colocarlo en suerte. Luego vienen tres soberbios pares de banderillas. Al salir del último, como el suelo está resbaladizo por la lluvia cae en la cara del toro, pero salva Pericás el angustioso momento. Girón empieza la faena, brindada a Lola Flores, con tres doblones eficacísimos. Luego de un abaniqueo hacia los medios y dos muletazos por bajo, la primera serie de cinco naturales. Hierven las palmas y estallan los olés en el tendido. Cita el torero con el muslo y después de dos naturales es aparatosamente volteado. Parece que no podrá continuar, pero se repone y sigue con otra serie de cinco naturales, brutal por lo ceñida y filigrana pura por lo templada. No se oye ya la música porque el vocerío mezcla gritos de angustia y entusiasmo desbordado. Aún hay otra serie de cuatro naturales de prodigio, y entrando rápido, porque el toro sigue achuchando por el lado derecho, agarra Girón un estoconazo hasta la guarnición. El bravísimo toro rueda al querer acometerlo de nuevo. Han concedido al matador las orejas y el rabo, y cuando va a saludar a la presidencia cae a la arena sin sentido. Cuando lo llevan a la enfermería una nueva ovación florece esplendorosa en su honor.” (El Ruedo, 6 de mayo de 1954) G. Gómez Bajuelo: “En Sevilla, en dos tardes, en feria de abril, cuatro orejas y dos rabos. ¿Se puede pedir más? No pudo el maestro tomar los trofeos porque no más saludar a la presidencia, cayó al suelo desplomado. ¡Estaba herido! Y en esa tesitura había realizado la faena. El toro, que llegó con fuerza al tercio final, tenía la arrancada violenta. Y en uno de los adornos del diestro, ofreciéndole la cadera con la muleta escondida, fue empítonado.
¡Ave, César! César Girón continuaría con firmeza su paso por la historia del toreo. Como todo espada grande de verdad fue conquistando las plazas de Madrid, Bilbao, México, Bogotá, Lima, Caracas… La fuerza que emanaba alentó a cuatro hermanos suyos a hacerse toreros, de modo que la familia Girón Díaz –otro caso inédito– tuvo cinco matadores de toros (César, Curro, Rafael, Efraín y Freddy), de los cuales Curro quedó líder en corridas toreadas en Europa en 1959 y 1961 (César lo fue en 1954).
Su vida terminó trágicamente, al borde de una carretera (Maracay, 19.10.71). Y la América del Sur sólo volvería a encontrar una figura de su talla con el advenimiento del bogotano Julio César Rincón Ramírez. De César a César, como en la otra historia. La inmortal.